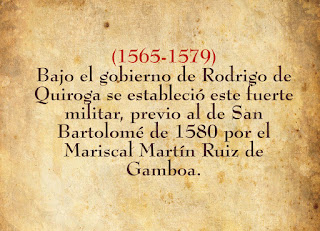Miguel Angel San Martin
La chonchona es la pariente pobre del volantín. Sin embargo, es la regalona de los más chicos de las casas pobres de nuestra sociedad. Es barata, se confecciona con hojas de periódicos viejos, se eleva con poca cuerda ya que nos obliga a correr, y soñamos junto a ella con el vuelo de las aves, mientras su cola se balancea por la brisa de septiembre.
En mi casa, donde éramos cuatro varones que crecíamos como una escalera, a mis padres profesores apenas les alcanzaba el presupuesto para vivir sin sobresaltos. Entonces, nosotros agudizábamos el ingenio para pasar los días de Fiestas Patrias disfrutando de los juegos tradicionales de nuestra tierra.
Mientras mis hermanos mayores montaban un “taller de artesanía” en el patio de casa, confeccionando volantines y pavos (volantín más grande), curando hilo con vidrio de ampolleta molido hasta convertirlo en polvo y con cola derretida en un tarro de durazno recalentado en una fogata, yo le pedía a “Mi Nana”, la María Sebastiana, que me hiciera una chonchona. Y ella, con manos regordetas hábiles para amasar pan, se las ingeniaba para hacerme una chonchona con “papel Mercurio” y cola larga. Con “hilo de bolsa” le hacía los tirantes y con tres o cuatro metros más de cuerda, me echaba a correr por la vereda de pastelones de calle Cocharcas, entre Brasil y Rosas, llevando la chonchona arriba, meneando su cola encabritada.
Mi vecino y gran amigo, Alexis, se asomaba al antejardín de su casa y se ponía a correr conmigo de un lado para otro, con la sonrisa a flor de labios y la ilusión tan alta como la chonchona. Y luego se sumaban más: el Camise’loco, el Peluca’e tony, hasta formar un grupo de rapaces llenos de risas.
Cuando nos cansábamos de correr de un lado para otro, nos poníamos a jugar a la “Capitula”, un círculo dibujado en la calle de tierra y los bolitos de piedra y de cristal, en una bolsita que Mi Nana me había hecho con los restos de una camisa. No ganábamos ni perdíamos mucho, pero nos pasábamos largo rato en la calle, con las rodillas ennegrecidas de tierra y las manos a tono.
Después, nos dedicábamos a jugar al trompo y hacíamos largos recorridos empujando una chapa de bebida (o una moneda), tratando de llegar lo más lejos posible de un solo golpe. De una esquina a otra, casi sin interrupciones, porque por esa calle pasaba una carretela o una carreta sólo muy de tarde en tarde.
En fin, eran juegos tan tradicionales, tan imaginativos, que cada día nos parecían distintos, diferentes, incluso hasta más entretenidos.